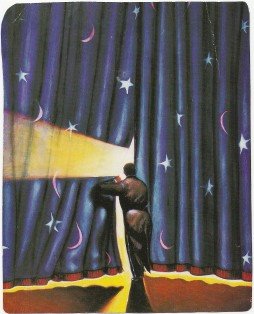Vientos infantes cardan las margaritas que mojan el sendero; apurados por impulsarse desde el bruñido del procer sin nombre y esquivar el mástil sin estandarte; vientos infantes jugando un picado con el envoltorio de un alfajor. Suenan las últimas campanadas de la suprema siesta convocando a sus devotos. El porteñito, desparramado sobre un banco de plaza, apretuja la atención contra las palabras de un relato, al que le sienta bien el repentino desierto. De tanto en tanto, subrayaba un pasaje, que luego murmura, avisándole a la memoria que le guarde una copia
- Leeme, porteñito. - Escuchó decir entre la aguardentosa tos de un ciclomotor.
La piel del rostro se le cargó de sangre. Colorado, más bien purpurado, como si lo hubieran sacado de prepo, mientras jugaba a resistir bajo el agua.
El corcel destartalado se detuvo a los pocos metros, a la altura del siguiente banco. Ella miraba desafiante. Su amiga reía con todos los dientes mientras le daba empujoncitos en el hombro, saboreando aún la picardía. Desde un Neandertal abofeteando el piso con un garrote hasta el chiflido de su padre acudieron para animarlo. Había que decir algo. Doblaba el libro hasta exprimirlo con la ilusión de ver caer alguna frase adecuada, y nada. En otra parte del cuerpo un motín de músculos y nervios se sublevaba quitándole la gorra, pasando la mano por el cabello grasiento, alzando el mentón y las cejas.
Ella se volvió a anticipar.
– No te pongas nervioso. No mordemos. Vamos para el arroyo. ¿Venís?
Tendrían la misma edad que él, entre 15 y 17 años. El rostro de ambas descubría una ascendencia indígena. Compartían ese aire calmo, de quien transita por su casa. Tan diferente a la de los hijos de inmigrantes, de pigmentos salinos y mirada de oasis lejano. Ella, se llamaba Maga, era erguida y resuelta como una bailarina. Miraba a los ojos dando a entender que no se llevaba bien con los nuncas y que no perdonaba las mentiras. Siempre antes de reír se mordía el labio. Era fácil imaginar como sería su llanto. Desde pequeña trabajaba en el kiosco junto al hotel, al igual que su risueña amiga, de la que no recordará su nombre, sólo su encantadora afición de arrojar globos al arroyo.
Una tarde fue el último trueque de fotografías de la ciudad con obelisco y subterráneos, de mar revuelto y churros, de peregrinaje por el monte y del cabrito perdido.
El porteñito le obsequió su libro, ella lo rechazó y le arrancó un beso.
-Ya lo leí. -Se despidió.
La amiga río con ganas dando golpecitos en la tierra, lo abrazo fuerte y apuró el paso tras Maga.
El porteñito atónito abrió el libro y murmuró la frase final, y rió. Sepultó las hojas bajo un tótem de piedras y salió en dirección a la terminal.
A sus espaldas, una procesión de globos de colores alunaban la calma del arroyo.
Ella se volvió a anticipar.
– No te pongas nervioso. No mordemos. Vamos para el arroyo. ¿Venís?
Tendrían la misma edad que él, entre 15 y 17 años. El rostro de ambas descubría una ascendencia indígena. Compartían ese aire calmo, de quien transita por su casa. Tan diferente a la de los hijos de inmigrantes, de pigmentos salinos y mirada de oasis lejano. Ella, se llamaba Maga, era erguida y resuelta como una bailarina. Miraba a los ojos dando a entender que no se llevaba bien con los nuncas y que no perdonaba las mentiras. Siempre antes de reír se mordía el labio. Era fácil imaginar como sería su llanto. Desde pequeña trabajaba en el kiosco junto al hotel, al igual que su risueña amiga, de la que no recordará su nombre, sólo su encantadora afición de arrojar globos al arroyo.
Una tarde fue el último trueque de fotografías de la ciudad con obelisco y subterráneos, de mar revuelto y churros, de peregrinaje por el monte y del cabrito perdido.
El porteñito le obsequió su libro, ella lo rechazó y le arrancó un beso.
-Ya lo leí. -Se despidió.
La amiga río con ganas dando golpecitos en la tierra, lo abrazo fuerte y apuró el paso tras Maga.
El porteñito atónito abrió el libro y murmuró la frase final, y rió. Sepultó las hojas bajo un tótem de piedras y salió en dirección a la terminal.
A sus espaldas, una procesión de globos de colores alunaban la calma del arroyo.